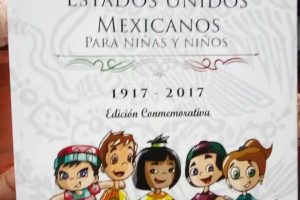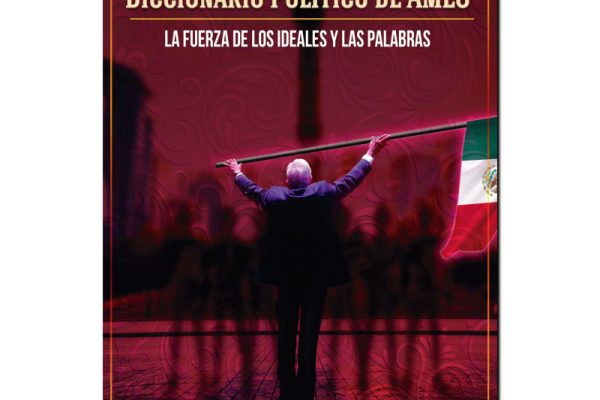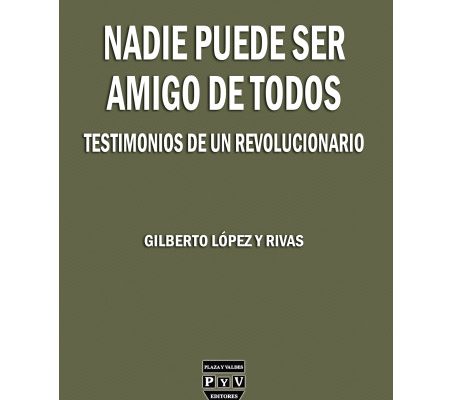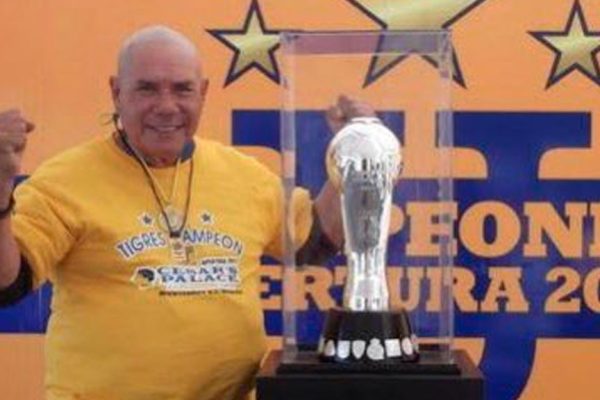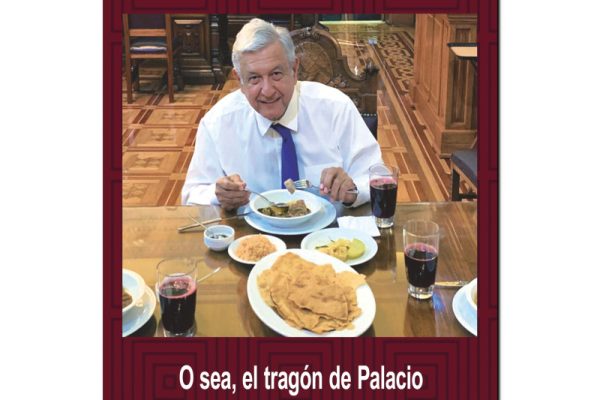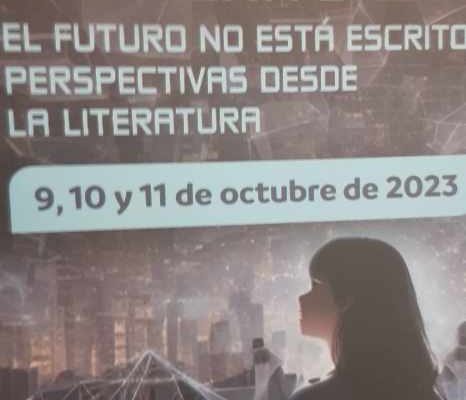ANDRES VELA
Marcel se fue el 18 de noviembre de 1922, justo el año en que aparece el Ulises de Joyce… Kafka escribía El Castillo y otros hacían lo propio: tres años después aparecería el deslumbrante La señora Dalloway de Virginia Woolf, y los norteamericanos de la llamada “generación perdida” también estaba a punto de hacer erupción. No importa, para entonces, sino todo estaba dicho, al menos puedo asegurar que la novela recibía su mayor sacudida desde el siglo XIX, sobre todo si se piensa en la novela como aquello que acuñó Henry James: “una experiencia directa y personal de vida”.
Nunca, la expresión “largo aliento” para definir la amplitud de miras sobre un proyecto novelístico, hubiese tenido más sentido que aplicada a En busca del tiempo perdido, una obra que nace de un conjunto de intereses iniciales: un estudio de la nobleza, una novela parisina, un ensayo sobre Sainte-Beuve y Flaubert, sobre las mujeres, sobre la pederastia; pero además, quiere escribir sobre sepulturas (seguramente de su adorado Illiers, Combray en la novela) y vidrieras de las iglesias. Todo esto – cosas en las que trabajaba seriamente- nutre su novela catedralicia teniendo como brújula su propia vida, o, más exactamente: las emociones de la vida; incluso más aún: la recuperación de éstas.
Por supuesto, recuperación no significa la instantánea tal cual, en la palma de la mano. Recuperación es evocación. El famoso episodio de la magdalena, que tanto recuerda a Freud (el gran novelista E.M. Forster, llegó a definir así su lectura de Proust: “yo no pude leer a Freud, necesité que me lo filtraran”), curiosamente, Proust nunca leyó a Freud. El genio de Marcel, como el de tantos narradores, se explica por esa conclusión de Freud que, Lacan, no pudo menos que admitir cuando conoció a Marguerite Duras: al psicólogo, “el artista siempre lo precede, y no tiene que hacerse el psicólogo allí donde el artista le abre camino”.
Y sí, es una novela sobre el tiempo, pero no en el sentido tan específico en que se le quiere acomodar: si bien Proust filosofa sobre el tiempo, no es, por fortuna, un filósofo. O no a la manera clásica: es un explorador antes que un fijador de categorías. No hay un sistema único, sino un estilo hermoso que nos revela un pensamiento; incluso, diría: un hombre en el acto de pensar.
Pensar es rememorar, pero este impulso que no apresa las cosas, sino que las volatiliza en torno a su conciencia, es detonado, incidido e impulsado por las sensaciones. Los lugares, las personas, lo momentos, son sensaciones. El paladar que ha tocado la magdalena remonta el camino del tiempo como un ciego, palpando las cosas en la oscuridad. El resultado es literariamente hermoso: Proust escribe con todos los sentidos, pero también, Proust nos vuelve a la sabia de la vida. No es Bergson, es un novelista, es decir: su cometido está en el Arte.
Ahí el deslumbramiento y victoria de la novela, de la creación proustiana: remontar el tiempo no significa recuperar experiencias sólo para revivir la felicidad imbuido de nostalgia. Tampoco es el dolor por lo irrecuperable de las experiencias pasadas, o los seres queridos que ya no están; es decir: va más allá de eso. La cristalización del pensamiento y la búsqueda proustiana ocurre en el último tomo de los siete que conforman la novela: El Tiempo recobrado. Marcel va a una fiesta de los Guermantes, la distracción al entrar lo lleva a que casi lo atropellen. En el esfuerzo por evitar el coche, va a dar a una baldosa desigual al resto del camino: crack¡, se ha dado el milagro, entonces ocurre la revelación: la baldosa desigual le trae a la memoria las baldosas desiguales del bautisterio de San Marcos, en Venecia. Entonces, la pesadumbre que lo acompañaba, es despejada por una reverberación de felicidad.
Es el gran tema de la novela. Más allá de los celos de Swann, de su atribulado amor por Odette, de la vulgaridad de los Verdurin o de las infidelidades de Albertine, el gran tema es la Vida, pero, esto no sería nada si no existiese la posibilidad de su traducción en formas estéticas: la Novela.
Durante todo el libro, aparte de las aventuras, de los episodios con los personajes que se van dando a conocer, hay in ir y venir de caídas y exultaciones por parte de Marcel en lo que refiere a su vocación literaria. Quiere ser novelista, pero las dudas, el desánimo por la falta de inspiración, la incapacidad para ser disciplinado y, ya en sus últimos años, una precaria salud, lo desalientan. Antes de llegar con los Guermantes, era un derrotado que había renunciado a todo, a todo (al amor, al arte, a la vida), pero cuando ocurre ese momento, entiende que ir a Venecia no fue un desperdicio, que la vida toda con sus dolores y fracasos no lo ha sido. Y fue a través de esa sensación (y que de paso lo conduce a la evocación de la magdalena sumergida en la infusión), que comprendió que el sentido de todo estaba en descubrir lo que había dentro de ello, de esas experiencias: una revelación/traducción del tiempo pasado que no es perdido (es decir, que no se pierde como a los capitalistas les preocupa perder el tiempo). Y entonces, en ese súbito “eureka”, sabe que sí: será escritor.
Es un triunfo, y no por dividendos materiales, sino porque la revelación justifica rotundamente a la Vida, y lo vivido. No le importa tanto la perfección del resultado final, incluso el proceso de construcción de esa obra vale en sí mismo, porque reivindica un lazo con el fondo de la experiencia personal, lo que hay de intrínsecamente poético en ello. Es una fe que vacila, pero ya nunca se extinguirá, como la llama de la vela que se niega a morir. Es una fe en la capacidad intelectual del Artista: “allí donde la vida cierra una puerta, la inteligencia termina por abrir otra”.
Obra exigente pero no impenetrable; densa, pero de belleza insólita (aún al día de hoy). La obra de Marcel Proust merece ser retomada no sólo porque es la más grande creación novelística del siglo pasado y presente, sino porque nos recuerda esa parte de nosotros que puede aspirar a lo trascendente; que nos recuerda que somos seres sensibles, no sólo racionales. Obra simplemente para ser feliz. Pero esa felicidad no es la del winner bobalicón o la del consumidor banal, sino la del ser inteligente que, a pesar de las falencias, aspira a lo sublimemente humano.